Ahora
que el mundo en sus entrañas ha recobrado el equilibrio; ahora que los periodistas
sin tema, los columnistas de opinión a sueldo, los vallenateros sin parranda,
los editores jugosos de más ganancias, las muchedumbres de Facebook y Twitter, los
académicos de medio mundo ya parecen agotados y están pasando a otro tema de
conversación o “análisis”, luego de la más espléndida ocasión funeraria que
registren los anales de nuestra historia literaria; ahora que sus cenizas
fueron veladas en el Palacio de Bellas Artes de México (donde la “Cultura”
pretende erguirse en Catedral y hacer las veces de Religión), y que es
imposible no oír su nombre o toparse con alguna insignia suya o mariposas amarillas en
cualquier recinto cultural, ahora es la hora de prender un lámpara y empezar a criticarlo.
He
releído El coronel no tiene quien le
escriba (publicado por primera vez en la revista Mito de Bogotá en 1957), señalando ciertos detalles y
comparaciones con otras lecturas. Por ejemplo, en la página 36 (Editorial
Diana, México, 1998), leo lo siguiente:
“–Para
los europeos América del Sur es un hombre de bigotes, con una guitarra y un
revólver –dijo el médico, riendo sobre el periódico–. No entienden el
problema”.
Y
lo comparo con este pasaje de Alfonso Reyes en Cartones de Madrid:
“Heine,
a la entrada de España se encontró un día con la Locura. La Locura era un
mendigo viejo, que estaba en un puente del Norte. ¿Qué hacía, con una guitarra
entre las manos? Cantar y toser, como España.” (Obras completas II, FCE, p. 64).
También compararía el discurso de
García Márquez en su recepción de Premio Nobel en 1982, “La soledad de América
Latina”, con Visión de Anáhuac. Ambos
textos comienzan evocando a navegantes y geógrafos italianos del Renacimiento: Reyes, a Giovanni Battista
Ramusio, autor de la peregrina recopilación Delle
Navigationi et Viaggu (1550); García Márquez, a Antonio Pigafetta, un
navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del
mundo. Pero mientras el texto del colombiano tiene una intención política (es
un discurso), el del mexicano prescinde de esa intención. Al final ambos se
unen en la reivindicación de la poesía, único reino posible en el que se
aceptan todas las doctrinas con tal de que sean bellas. “No renunciamos –oh,
Keats– a ningún objeto de belleza, engendrador de eternos goces.”
Subrayo en mi relectura de El coronel… un escena genial. El viejo coronel (acaso imagen de su abuelo Márquez, que lo crió en Aracataca) “vio de cerca, por primera vez en su vida, al hombre que disparó contra su hijo. Estaba exactamente contra él con el cañón del fusil apuntando contra su vientre. Era pequeño, aindiado, de piel curtida, y exhalaba un tufo infantil. El coronel apretó los dientes y apartó suavemente la punta de los dedos del cañón del fusil.
Subrayo en mi relectura de El coronel… un escena genial. El viejo coronel (acaso imagen de su abuelo Márquez, que lo crió en Aracataca) “vio de cerca, por primera vez en su vida, al hombre que disparó contra su hijo. Estaba exactamente contra él con el cañón del fusil apuntando contra su vientre. Era pequeño, aindiado, de piel curtida, y exhalaba un tufo infantil. El coronel apretó los dientes y apartó suavemente la punta de los dedos del cañón del fusil.
– Permiso –dijo. Se enfrentó a unos
pequeños y redondos ojos de murciélago. En un instante se sintió tragado por
esos ojos, triturado, digerido e inmediatamente expulsado.
– Pase
usted, coronel.” (p. 83).
¡Qué
escena! ¡Qué economía, qué síntesis! Qué escisión narrativa, como dijo Nacho
Sánchez Prado en su artículo de LetrasLibres.
Pero
luego intento releer El otoño del
patriarca (1976), y aunque Alejandro Rossi la haya considerado una novela excesivamente compacta, sin aire, sin zonas muertas, donde nunca
sentimos que la realidad rebasa al novelista, la verdad –la neta como dicen en México– quedo saturado de tanto aleteo de
gallinazo, de tanta vaca en los balcones, de tanto regodeo en la crueldad del dictador tropical –como si el autor sintiera cierta felicidad o complacencia: ¿no fue amigo de todos los presidentes de Colombia y de México y de España y de Torrijos en Panamá y de Castro en Cuba, etcétera–.
Si de esa técnica literaria se trata, respirar a punta de las comas sin muchos puntos seguidos, prefiero aquel capítulo del Ulises de Joyce o, en fin, La tejedora... de Espinosa: lecturas de más belleza y de más bondad, de más vigor femenino si se quiere. A él le hizo falta un personaje femenino fuerte: Fermina Daza da lástima; y salvo Úrsula, que al buscar a su hijo mayor establece el primer contacto de Macondo con el mundo, ninguna de sus mujeres se mide a las reales de nuestro tiempo.
Si de esa técnica literaria se trata, respirar a punta de las comas sin muchos puntos seguidos, prefiero aquel capítulo del Ulises de Joyce o, en fin, La tejedora... de Espinosa: lecturas de más belleza y de más bondad, de más vigor femenino si se quiere. A él le hizo falta un personaje femenino fuerte: Fermina Daza da lástima; y salvo Úrsula, que al buscar a su hijo mayor establece el primer contacto de Macondo con el mundo, ninguna de sus mujeres se mide a las reales de nuestro tiempo.
Llegué hasta la mitad en mi
releectura Del amor y otros demonios
(1994), movido por el preludio memorioso en homenaje a su maestro Clemente
Manuel Zabala, jefe de redacción del diario El
Universal de Cartagena de Indias, donde él hizo sus primeras letras de
reportero en la década de 1950. Quedé exhausto de la esclavista Bernarda Cabrera y de la cursi dilatación
de Sierva María de Todos los Ángeles y de ciertas metáforas e imágenes recurrentes.
–¿Y ya volviste a leer Cien años de soledad? – me preguntan. –
Ya – respondo sin ganas. Y agrego que resulta alarmante compararla, como pretende la
oligarquía latinoamericana, con el Quijote.
¡Por Dios¡ ¡Pardiez, señor don Quijote!
Por cierto que tengo a Cervantes como nuestro primer novelista del Caribe, a juzgar
por su personaje Felipo de Carrizales de El
celoso extremeño (1613). Es un indiano esclavista en Cartagena de Indias
que regresa a Sevilla viejo y enloquecido, secuestrando a una quinceañera como
Sierva María de Todos los Ángeles o como la Delgadina de los romances
–personaje de Memoria de mis putas
tristes–, sin reparar en la astucia andaluza de un guitarrista loco como la España de Heine.
–¿Y cuándo vas a releer El amor en los tiempos del cólera y El general en su laberinto? – me
preguntan. – Creo que ya nunca –respondo–: una es muy cursi (tanto más después de
la canción de Shakira –Shakira: otro invento de él, como se dio cuenta mi amigo Samuel Serrano); y la otra novela sobre Bolívar es muy superficial, muy falsa. Ya analicé bastante la obra de don Gabo desde el primer cuento "La tercera resignación" hasta El otoño… y es capítulo central
en mi Breve historia de la narrativa colombiana. Tal vez me gustaría explorar, para después, cómo es que operan en él los
laberintos y las paradojas de Kafka.
Por ahora me pongo leer otra
cosa. Y leo en El francotirador paciente
(Alfaguara, 2013) de Pérez-Reverte: “El poder siempre intenta domesticar lo que
no puede controlar.” (p. 81).
En efecto: estas dos primeras semanas
la prensa, la radio y los noticieros
de televisión de medio mundo parecen felices de que se haya muerto. Y los
mediocres de nuestro tiempo, tras saturarse de notas y alusiones y fotografías
del muerto ilustre, duermen en paz.
“¿Pero acaso no era lo que él quería?”
Residía
la mayor parte del año al sur de la Ciudad de México y hacia él se dirigían
múltiples personas poderosas. Atraía el poder y se sentía a gusto entre el
poder. Reparan algunos críticos en lo volátil de su carácter, y quisieran
exigirle una rigidez poco conforme con su oficio de novelista satírico.
Escritor popular, él tuvo que contentar a todos. Dio folclor al folclorista;
cursilería al cursi; izquierdismo al izquierdista; intelectualismo al
intelectual. A todos pareció dejar contento.
Pero
la literatura –la humanidad– avanza con la protesta, con la crítica, con la relectura.
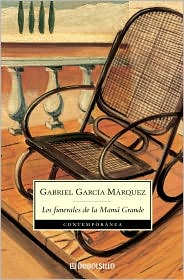
No hay comentarios:
Publicar un comentario