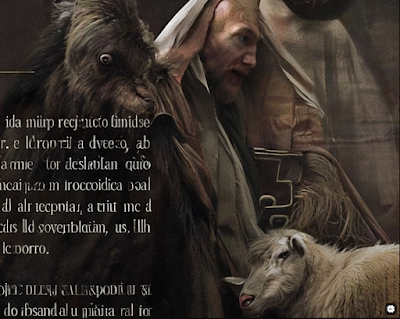–“Distintas aventuras a idéntico protagonista o idéntica aventura a protagonistas distintos: quien pasa de la primera interpretación a la segunda, descubre la historia.
...y la diferencia entre el folletín y la novela”.
N. Gómez Dávila, Escolios a un texto implícito II. (Bogotá: Villegas Editores, 2005, p. 287).
El escolio de arriba abre el cofre de la poética narrativa. Pues su mecanismo secreto reside en la arquitectura del relato y en la profundidad de sus criaturas.
– Distintas aventuras, un solo rostro
Imagina el folletín decimonónico: una sucesión de peripecias, cada una más vertiginosa que la anterior, donde el protagonista –invariable, casi inmutable– es arrojado de tempestad en tempestad, de abismo en abismo. El héroe del folletín, como el Dick Sand de Verne o el Tom Sawyer de Twain, es un eje fijo alrededor del cual giran los engranajes de la aventura. El lector asiste a un desfile de pruebas, peligros y emociones, pero el protagonista permanece, en esencia, idéntico: su función es la de un imán para la acción, no un espejo del alma.
El folletín, por tanto, se alimenta de la repetición de la estructura: cada capítulo es una nueva aventura, un nuevo sobresalto, pero el protagonista es el mismo, y su transformación es escasa, si no nula. El suspense, el cliffhanger, la promesa de la próxima entrega sostienen la atención del público. Así pues, el folletín encarna una epopeya superficial: el héroe no cambia, cambian los decorados y los peligros.
El rostro múltiple – Una aventura, múltiples rostros
En la novela –esa invención moderna, hija de la introspección y el desencanto– la mirada se desplaza. Ya no importa sólo lo que ocurre, sino a quién le ocurre. La misma aventura, si es vivida por distintos personajes, revela su pluralidad de sentidos: cada protagonista la interpreta, la sufre, la transforma según su carácter, su historia, sus heridas. Aquí la aventura es pretexto y espejo: lo esencial es la metamorfosis interna, la variación de la experiencia.
La novela, a diferencia del folletín, no se contenta con la acumulación de peripecias. Busca la profundidad, la ambigüedad, la resonancia. El protagonista puede ser muchos, o uno solo que se desdobla, se fragmenta, se interroga. La historia se convierte en una exploración de la conciencia, un laboratorio de identidades. Así, quien pasa de ver la narración como “distintas aventuras a idéntico protagonista” a “idéntica aventura a protagonistas distintos” ha comprendido el salto de la superficie a la hondura, del entretenimiento a la indagación.
La novela, a diferencia del folletín, no se contenta con la acumulación de peripecias. Busca la profundidad, la ambigüedad, la resonancia. El protagonista puede ser muchos, o uno solo que se desdobla, se fragmenta, se interroga. La historia se convierte en una exploración de la conciencia, un laboratorio de identidades. Así, quien pasa de ver la narración como “distintas aventuras a idéntico protagonista” a “idéntica aventura a protagonistas distintos” ha comprendido el salto de la superficie a la hondura, del entretenimiento a la indagación.
Ensayo sobre la diferencia – Folletín versus novela
El folletín, como señala la crítica, tiende a la simplificación y la exageración, a la repetición de esquemas y emociones intensas, a la fidelización por medio del suspense y el cliffhanger. La novela, en cambio, busca la complejidad, la ambigüedad, la exploración de la interioridad y el sentido último de la experiencia humana.
Epifanía en la penumbra
Quien narra, pues, debe decidir: ¿quiere ofrecer al lector la embriaguez de la aventura incesante, la promesa de un héroe inalterable, o el vértigo de la transformación, el temblor de la identidad? ¿Quiere multiplicar las peripecias o desdoblar las conciencias? El tránsito de la primera a la segunda interpretación es la puerta de entrada a la historia –no como suma de sucesos, sino como exploración de lo humano.
La diferencia entre folletín y novela no es sólo de técnica o de formato, sino de visión del mundo: el folletín celebra la exterioridad; la novela la interioridad. Y, en el fondo, quien descubre esta diferencia, descubre también el arte de narrar: no basta con inventar aventuras, hay que inventar destinos.